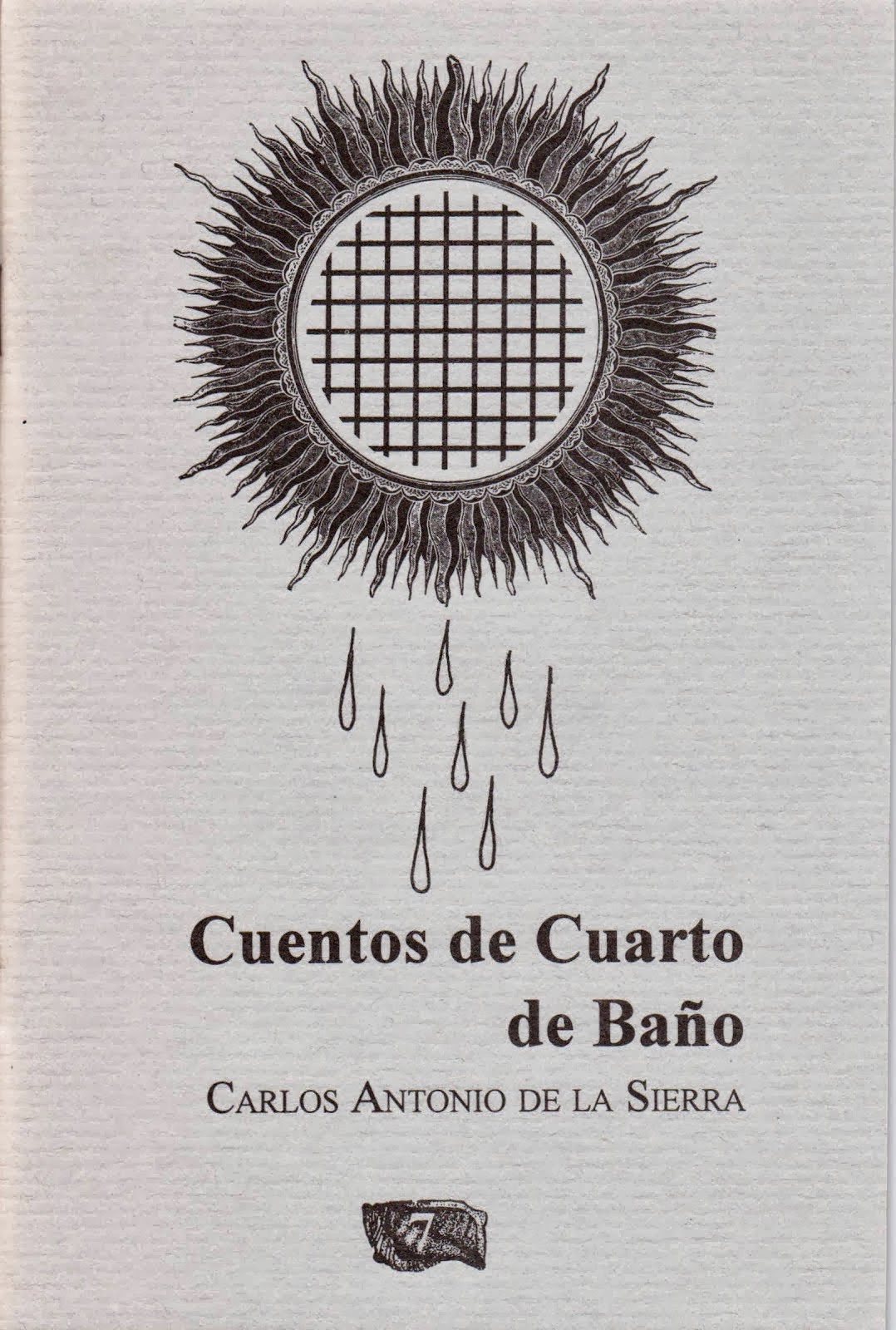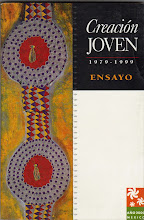Coincidencias
Ayer se cumplieron ocho años del fallecimiento de Octavio Paz. El 20 de abril, un día después de su muerte, fue velado en el Palacio de Bellas Artes. Como buen joven emprendedor de la letras, estuve ahí. Sucedieron varias cosas: 1) me encontré a una amiga con quien había tenido un encontronazo místico:
nuestr@s respectiv@s ex cumplían años el mismo día. Para evitar hablarles (nos habían hecho mucho daño) nos pusimos una borrachera de época el día del cumpleaños de ambos; 2) al azar había hecho que Paz fuera velado el día del nacimiento de Hitler. Todo hubiera sido un velorio normal si no hubieran aparecido los neonazis mexicanos que, cada aniversario de su señor führer, se reúnen en el monumento a Beethoven, que está enfrente de Bellas Artes, para gritar consignas fascistas. La anécdota, no obstante, fue más allá, como si necesitara la cereza del pastel: en ese tiempo yo escribía en el suplemento "Lectura" de un periódico que todos, por obvias razones, conocíamos como
El Nazi. El siguiente texto apareció hace ocho años, a proposito de la muerte de Octavio Paz, en el hoy desaparecido periódico
El Nacional.Octavio Paz: el oficio de vivir
para Fabiola, por las coincidencias
Hay que sincerarnos: en definitiva los versos de viva voz del poeta no acompañarán más la visión de su alma. Ha escampado, como se sabía que algún día no muy lejano sucedería. Las gotas de Paz son ahora rocío perenne. Así, los que estuvimos en el Palacio de Bellas Artes para percibir el último suspiro de un cuerpo mallugado, cruel como el de todos, indulgente entre la niebla y el hedor de las lágrimas, supimos que el cielo ya no sería para nosotros.
Octavio Paz ha muerto y en el resquicio de su mirada ausente se percibe todavía un parpadeo sospechoso que sólo Dios podría definir. Únicamente los avezados, los de mente preclara y lúcida, aquéllos ingratos que han flagelado eternamente a las palabras, sometiéndolas con mala intención y ejemplificando el sentido de vivir con intensidad, son los que se acercarían acaso al sentido exacto de sus letras, si es -desde luego- que en el mundo sensible existe la exactitud. Tres minutos decía Baudelaire; tres también argucía el viejo Paz. Las palabras, las putas, sus putas, las de todos y de nadie; de inconformidad, de paciencia, de tolerancia, de denuncia casi ensangrentada. Corriente alterna. Paz, el hacedor de la lluvia. Paz, el domador de las llamas.
Por él aprendí que los signos de tinta, esos símbolos obtusos en ocasiones infieles, son la panoplia que acoge la hospitalidad de mi entrecejo ante la adversidad de los instantes. También, entre la bruma del silencio, entendí que los rostros se reconocen por el tacto, del tacto, de la palma trastornada, de la yemas, con la yemas pequeñas que ofrecen el perdón a los iniciados. La siluetas del sonido son la libertad bajo palabra del difunto.
Bastará sólo una voz, un solo vocablo aperdigado, un término claramente balbuceante para descender al blanco paralelo que construye la memoria; para rehacer una piedra de sol que alguna vez fue de luna; para incendiar los senderos oscuros de las trampas de la fe. La consigna es arribar a ese lugar inimaginado e indescriptible; ahí donde se encontrará un rincón inhóspito, decididamente sulfuroso, inicuo, vedado para los privilegios de la vista.
El tiempo se nubla constantemente y sabemos que seguirá lloviendo; lloviznando en veredas pedregosas o en fango alienado donde las penas no son producto de los vicios, sino del recelo de los hombres débiles. Por eso Paz, osado transgresor de lo oculto, evocó eternamente circunstancias fortuitas: las vicisitudes ineluctables de los hombres de azar.
Ha muerto el poeta. ¿Acaso las lágrimas serán necesarias para debatir la idea del olvido y apoltronarnos indiscriminadamente sosteniendo que la vida se ha detenido? ¿O, como hijos de las casualidades, tendremos que jugarnos el destino en un volado, en un águila o sol? Las coincidencias son justas, como justo también es el destino, el de Héctor. Aunque no por ello intuimos que la suerte de los libros es asimismo justa. Será pero en el sentido de Sócrates, una suerte, entonces, casi divina. Los libros de Paz la tendrán en la medida que su misericordia se los permita, y será una justicia palmaria, indiscutible. Son volúmenes refugio de hombres lánguidos, de esos que creamos laberintos eternos en una soledad imaginaria, abyecta. Octavio Paz no sólo escudriñó con pulcritud cada uno de los oficios del alma, también documentó con sabia precisión lo que Pavese alguna vez llamó el oficio de vivir. Un arquitecto certero de su vida y sincronizador de los segundos de los otros en la ladera este de los corazones fracturados.
Ha muerto el poeta. Le subsisten las peras del olmo, los monos gramáticos, los hijos del limo, del aire y de Rapacini. También hay noticias de que todavía viven, todos de su estirpe, un ogro filantrópico, unos hombres en su siglo y una llama doble, perversa, insana, que logra apaciguar la fiebre maligna del deseo porque lo explica con metáforas pecaminosas, la mejor forma de explicar las cosas cotidianas. Ha muerto el poeta. Que Dios nos agarre confesados ahora que las putas no saldrán mas de su inefable boca.
CAS