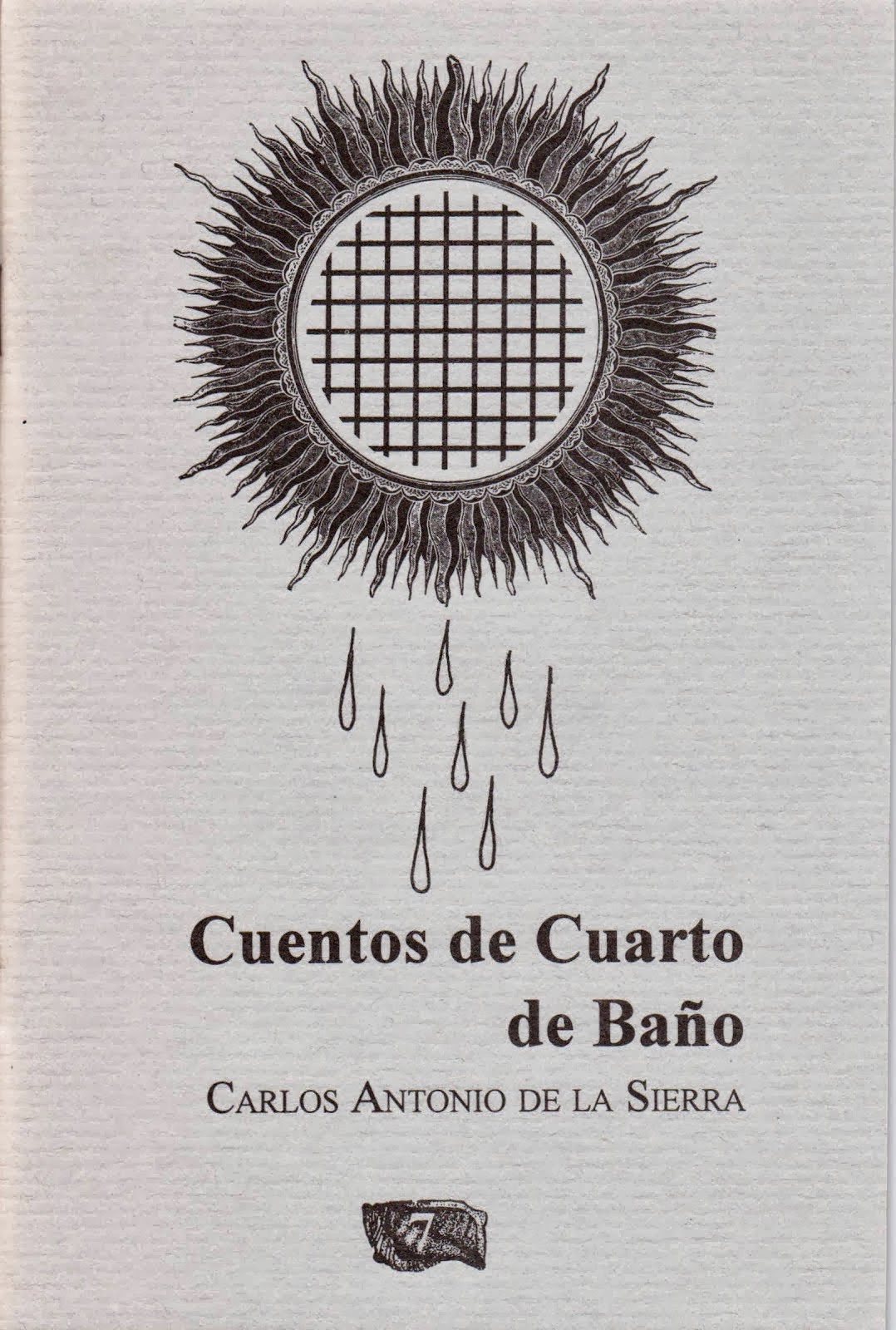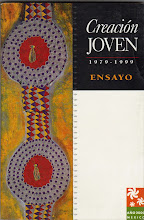Botellas al marVIII. Entre aguasJulio es el mes que más me gusta. También el que quisiera suprimir del calendario. Es un periodo de impasse en el que básicamente no ocurre nada: hay vacaciones, es cierto, y uno las puede utilizar para trabajar o verse el dedo gordo el pie (se trata de una contradicción nauseabunda pero los que nos dedicamos al negocio de la escritura o de la academia siempre anhelamos estos momentos para terminar los proyectos pendientes. En realidad nunca hacemos nada y los mediodías se van entre un pulque de apio y otro de avena). En julio las cosas son ambiguas: el dilema es salir de vacaciones o ver llover. En época de crisis, en la que las distracciones se han acabado (no hay influenza, elecciones ni futbol, porque eso de la Copa de Oro no es futbol), a lo que puede aspirarse es a lanzar volados en la lluvia con una de esas monedas de veinte pesos en las que sale Octavio Paz. No hay vacaciones pero se puede escribir un soneto intitulado "I'm gambling in the rain with Peace". Pero más allá de eso, en julio pueden hacerse varias cosas: aprovechar las ofertas de la Comercial y comprarse camisetas de dos por uno (ésa es una parte nodal de mi naturaleza que mi desarrapados amigos no entienden: uso camiseta debajo de la camisa, pañuelo y billetera -además de cartera; voy al barbero, me pongo loción y algo que ellos en su vida usarían: desodorante. Dicen que no hay cosa más desagradable que una camiseta de cuello en V, a lo cual respondo que seguramente tienen calvicie infantil en el pecho o que nunca se han puesto una guayabera. Cosas veredes); también, llegar a la preparación de la pizza perfecta. Emiliano, amigo de origen argenmex, compró un terreno en Tlayacapan. Antes de construir la casa, diseñó y armó lo más importante: el asador. Él y una inconforme Ana tuvieron que acampar varias semanas al amparo de brasas revolucionarias y choripanes nocturnos. Ahora hay casa, asador y en estos días está por terminar el horno. Durante una semana tendremos un encierro onda La gran comilona (averígüelo, Vargas) y trataremos de llegar a la pizza perfecta. Por excepción, caeremos en las provocaciones machinas y habrá una competencia para ver quién hace la mejor pizza y quién el mejor asado. Otra posibilidad es encontrar el mejor mezcal. Como en todo post soy capturado por mi hemisferio derecho, hago una pausa sentimental para hablar de las mieles agaveras.
El mezcal, ya lo decía ese viejo bribón de Cheshire, hace brincar de un sonambulismo a otro. El primer trago, largo, certero, crea anticuerpos contra la exaltación de los músculos. Como otras tantas veces, hace de la carne un cuerpo cruel. Ahí está la creación de puentes entre onirismos perversos. ¿Qué pasa entonces? Que se camina dormido, que los silencios tenues, descollantes, inútiles en la confrontación etílica cara a cara, sobran. Otro mezcal y el universo se torna verde. Pero dígale que no, no al vaso que ya está lleno otra vez sino a la estampa clorofílica que no comprende el farewell. En julio el mezcal sabe distinto a los demás meses. La humedad hace que la caída por la garganta sea más lenta; la bebida adquiere una densidad misteriosa que queda en el paladar y forma estalactitas: la úvula se calcifica y se reproduce con diligencia. El bebedor de mezcal en el verano tiene grutas milenarias en su esófago, cuevas por las que no pasa cualquier brebaje. De ahí que se hable con voz cavernosa, de ahí que se le diga que tiene lagañas en las carcajadas. Por eso hay que empezar siempre por un minerito para abrir paso a lo que venga, dinamite la rugosidad de las cuerdas vocales y nos hagan seres humanos otra vez. Ya después vendrán las pechugas, los añejados. El mezcal se empieza a tomar a la una de la tarde, quizás no con el sol a plomo pero sí con el fuego fatuo de nuestros cuerpos aromatizando la atmósfera. También por eso el buen mezcal se mezcalará con la temperatura del ambiente y, en lugares beatíficos como Oaxaca o Cuernavaca, su consistencia será de una tibieza incómoda, una sensación de estar echándose un huevo pasado por agua (como sucede con el primer trago de pulque). Pero entonces el sabor sale al quite y grita a los sures que no hay bebida más potente e incendiaria. ¡Si habita un gusano en sus profundidades, pardiez! Y la borrachera es otra, más elástica pero unidireccional; más robusta pero introspectiva; más sapiente pero explosiva. ¡Déme, pues, el mezcal exacto para esta garganta gangrenada y le diré qué hace a un hombre!
Julio es el mes que más me gusta; también el que más odio. Se odia lo que se acaba, pues se aspira a que los momentos de felicidad se extiendan para siempre. De mis mayores momentos felices fueron en dos islas griegas, Santorini y Folegandros. Había amigos, cerveza. tzatziki, tintorros fríos, ouzo, raki, arena roja, negra, y otra vez amigos. Ya escribiré ampliamente sobre ese viaje, que fue en julio, agosto, ya no lo sé, pero será un tiempo que, en algún arrebato de paciencia enmascarada, borraré del calendario.
CAS