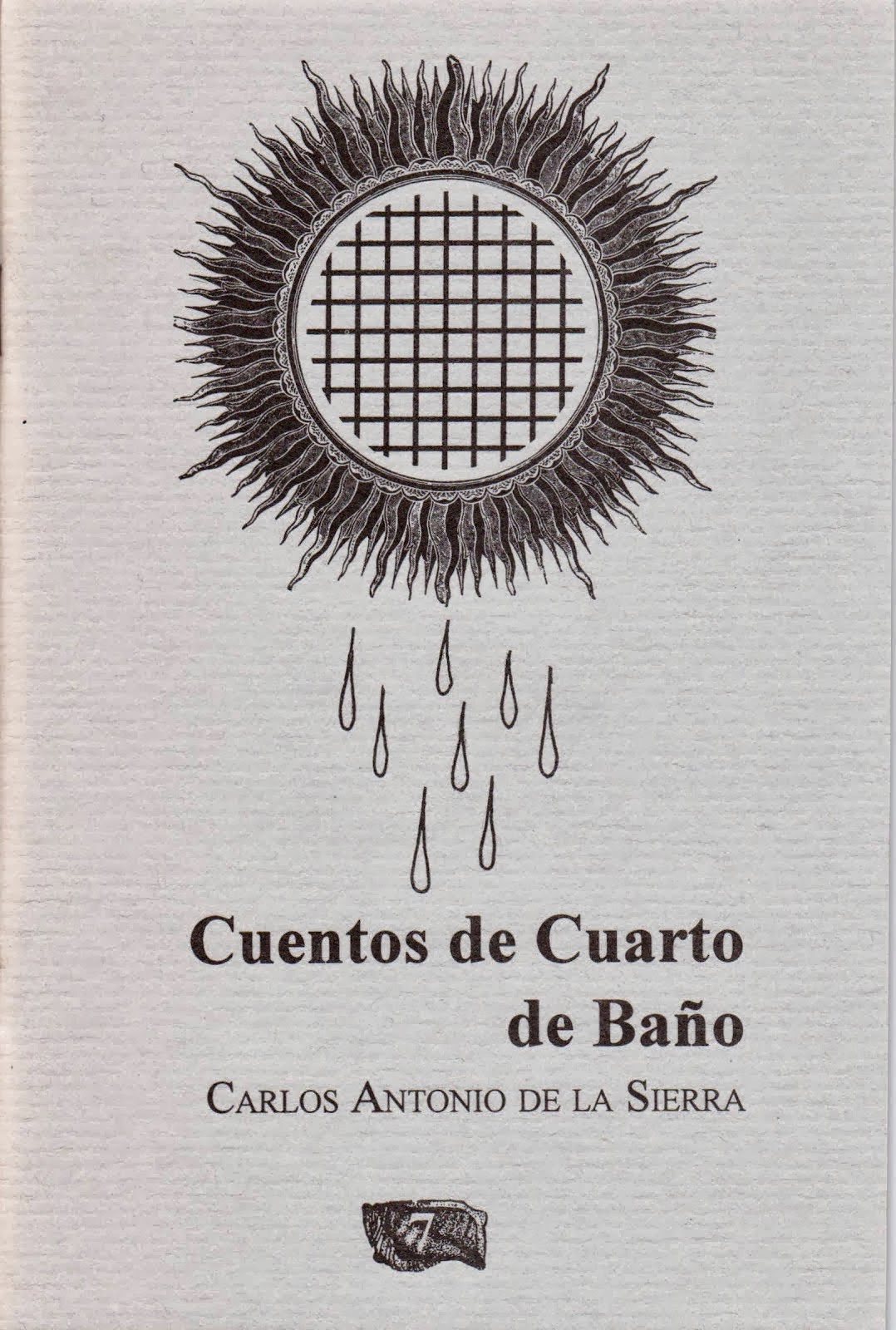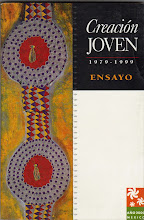José Emilio Pacheco, en la entrevista que le hicieron en Madrid previa al recibimiento del premio Cervantes, dijo: "Escribo porque me ocurre algo y no pienso si eso cabe dentro de una definición". Más adelante agregó que le parecía legítimo recibir el premio sobre todo ahora que el pago por escribir casi ha desaparecido. En mis clases de redacción en la UNAM, les digo siempre a mis alumnos que eviten palabras vagas como "cosa" o "algo", verbos obtusos como "suceder" u "ocurrir" o calificativos vacíos como "interesante" o "lindo". Pero al leer las líneas de José Emilio, no cabe duda que sus palabras le atinan a cabalidad al sentido de la escritura. ¿Por qué se escribe? Porque algo nos pasa. ¿Qué es eso? Quién sabe, aunque la fibra sensible que genera la prestidigitación tenga un origen. Escribo porque me ocurre algo es hacerlo por saberse vivo; es entregarse a un palmo de papel blanco e iniciar una confesión inocua sobre el goce del olor a café o pasmarse con el rostro de una mujer bella; estremecerse con la imagen de dos hombres colgados en un puente de Cuernavaca o indignarse por la muerte de niños que, aunque el adjetivo sea una redundancia, son inocentes; también, por qué no, aceptar que ahí donde nos tocó vivir es un arma de doble filo, una cimitarra infiel que cambia su hoja afilada con destreza camaleónica. Por eso se escribe: porque existe un respeto absoluto por el llanto y la risa; el dolor y la fruición; el odio y el amor. Polaridades que se alojan en precipicios insomnes. Y no nos interesa que la conjugación imaginaria de un "yo ocurro" o un "yo sucedo" como antes se lo hacía como un "j' accuse", no exista en los cánones de las greguerías convencionales. Escribir es la labor inacabada de una mano perdida en Lepanto. Escribir balancea la temperatura del cuerpo; escribir es el barco a la deriva que ve la isla a lo lejos; escribir, como el futbol y otras tantas actividades que los humanos realizan porque su placer es infinito, es una forma artera de vida que enmascara la memoria. La sapiencia de su historia estará en las miles de palabras superpuestas que guardan las yemas de los dedos. Las huellas digitales, el tacto imperceptible y las palabras simultáneas.
CAS