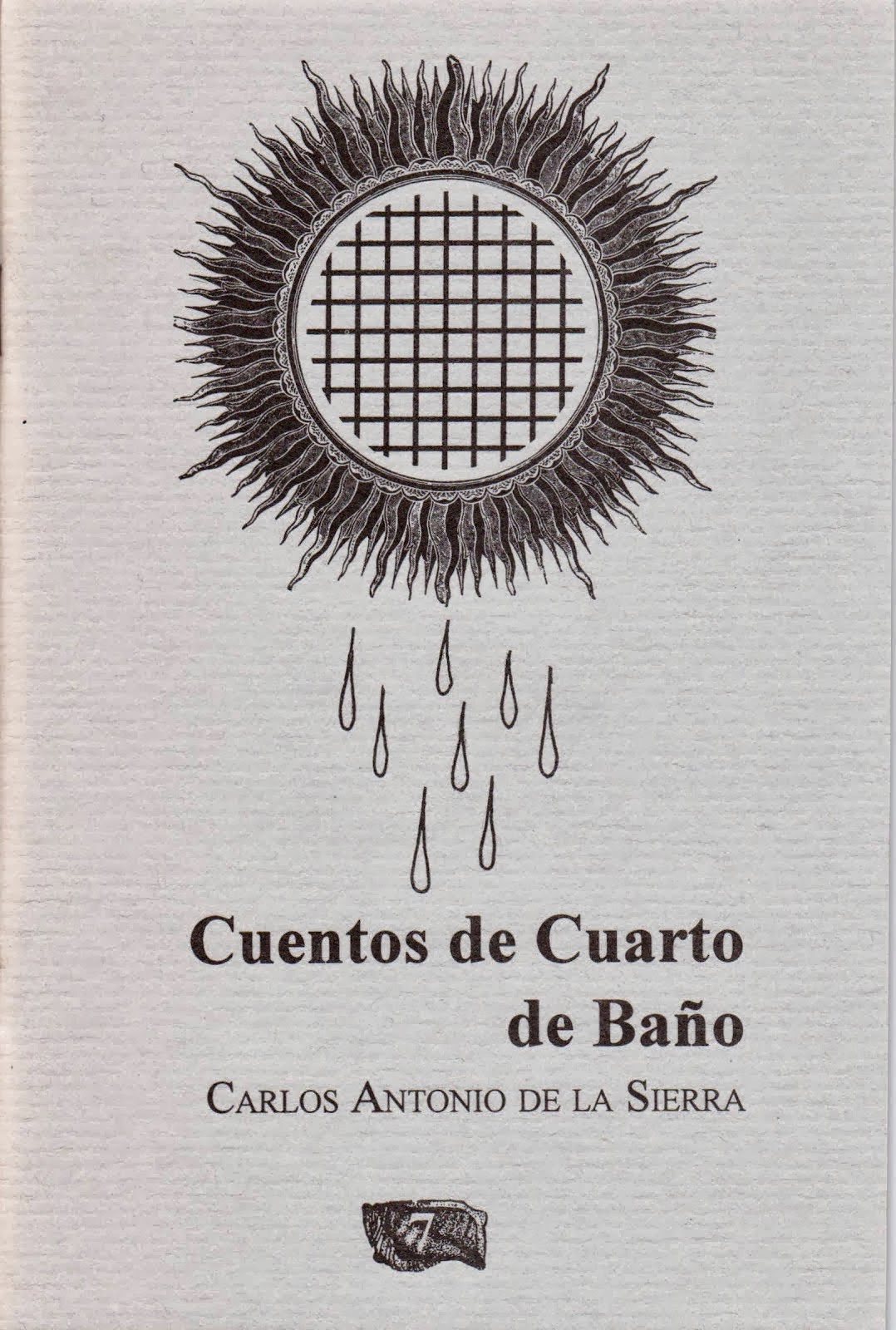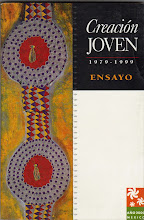III
Siempre he sido fanático de las películas sobre desastres de la Tierra. Cada vez que dan en la televisión una que no conozco, la veo con decidida volición pase lo que pase (en la pantalla y en mi sillón). Disfruto sobremanera las mil formas en que Nueva York es destruida (antes del atentado a las Torres gemelas, Manhattan había sido pulverizada en el cine como diez mil veces), que un meteorito caiga en la Torre Eiffel, que un volcán arrase con una Pompeya artificial hecha ex profeso en un estudio de Hollywood o que un tsunami hunda Japón para hacerlo un nuevo reino de atlantes rasgados. Ahora bien, a pesar de ser catástrofes casi apocalípticas, en todas, por aquello de las profecías insospechadas, hay un vislumbrín esperanzador que da cierta tranquilidad. Ninguna, por ejemplo, habla de una Estrella de la Muerte que acabe completamente con la Tierra, como le sucediera al mal habido planeta Alderaan. De ser así, ipso facto, la pantalla del cine se pondría en negro y en lugar de créditos habría una voz respirada en un esnórkel diciendo Welcome to the dark side of the force. Las películas sobre siniestros son, pues, un mecanismo que el ser humano exterioriza para darse cuenta de que, por más jodido que esté, la luz se hallará al final del túnel. Claro, eso porque no se ha leído suficientemente a Ciorán.
Hoy día que la temperatura en la ciudad de México es propia del capítulo de cuando los glaciales nos alcanzan, hay que ser justos y poner los puntos finos sobre las íes de la coyuntura. He de hacer, por principio de cuentas, una confesión capital: mi idilio más largo no es ni con una mujer ni con un amigo ni con una marmota; es, por desequilibrado que parezca, con mis plantas. Con ellas llevo alrededor de 16 años y me han seguido, fieles, nobles y bondadosas, a todos los parajes adonde las he arrastrado. Hablo con ellas cotiadianamente y mi discurso tiene tal potencia precopulativa que en la misma maceta nacen sus retoños. Después de un tiempo tengo que cambiar al vástago de maceta para emanciparlo y que se incorpore como planta adulta a una morada lozana, apacible. Son ellas, acaso, las que le dan alegría centrífuga a esta comarca. Por eso son las mejores compañeras que existen: no gritan que no las quieres o rompen la última vajilla de la casa y tampoco ladran o cagan sistemáticamente el hall. Pero hay que tratarlas bien. Una Cuna de Moisés que recién llegó (tengo como cuatro más) es de contentillo: si pasa una semana sin que le ponga agua, sus hojas amanecen en el suelo. Sin embargo, si la riego casi todos los días, florecen sus tallos en un par de horas. Bandera blanca. Pero nada más pasa con esta nueva: las demás ya están acostumbradas al entorno crápula y su presencia apela al sosiego, a la compañía que no pide nada. Por hacer una comparación grotesca, es lo que sucede con los perros viejos y los cachorros. He ahí la conclusión: la finalidad será residir, en lo sucesivo, plantas adentro.
Hace unas semanas cumplí 38 años y uno comienza a tener certezas, entre otras, la pasión por los filmes en los que se atenta contra la Tierra y la adoración apolínea por las plantas (aunque se intuya, es importante señalar que la tierra de éstas es con te minúscula). En unos días será otro año y de nuevo la rueda de la fortuna girará en contrasentido (______Transportarán un cadáver por expreso). Tengo 38 años y una flamante certidumbre: la mejor película sobre desastres se llama la Biblia. Por primera vez la he empezado a estudiar de principio a fin: el volumen ocupa la cabecera de la mesa del comedor y es un libro para leerse al alba, escuchando a Corelli, con el primer café del día. Me han dicho que hay episodios en los que salen plantas; espero ver alguna, aunque sea la cuna de Moisés, para decirle Yo soy el que soy y riego el jardín.
CAS